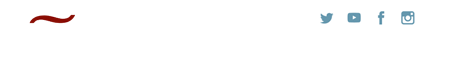2/8/2025 | Celia Martínez Tomás, Ana Baciero de Lama, José Antonio Hinojosa Poveda y Miguel Lázaro (The Conversation)
¿Alguna vez has leído o escuchado una palabra que no existe… pero que parecía de verdad? En una de sus obras más conocidas, Historia de cronopios y de famas, Julio Cortázar definió a los cronopios como criaturas verdes y húmedas, desordenadas y soñadoras. Lo mismo hizo con las mancuspias, animales convexos, de respiración cutánea y hábitos sedentarios. A pesar de que nunca hemos visto un cronopio o una mancuspia, con apenas unos detalles somos capaces de imaginarlas, darles forma o textura e, incluso, de atribuirles personalidad. Estas cadenas de letras inventadas empiezan a cobrar sentido sin necesidad de que nadie nos las explique.
No es un fenómeno exclusivo de la literatura. Lo que ocurre cuando los escritores acuñan términos como mancuspia, cronopio o ambonio es un ejemplo de lo que sucede cuando nos enfrentamos a lo que en el ámbito científico denominamos pseudopalabras: secuencias de letras inventadas que siguen las reglas ortográficas y fonológicas de un idioma, pero que carecen de significado.
Leer palabras que no existen, pero casi
El cerebro humano es especialmente hábil para detectar regularidades y patrones cuando leemos. Por eso, cuando nos encontramos con pseudopalabras que se parecen mucho a una palabra real –como cholocate en lugar de chocolate– es más fácil equivocarnos y leerlas como si fueran palabras de verdad.
Más en theconversation.org
 Fundéu Guzmán Ariza República Dominicana
Fundéu Guzmán Ariza República Dominicana